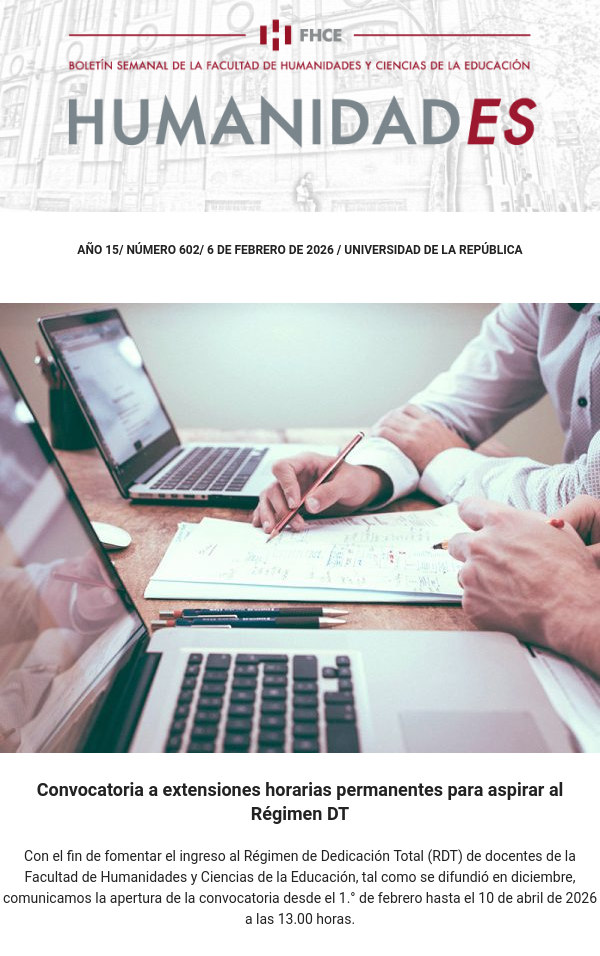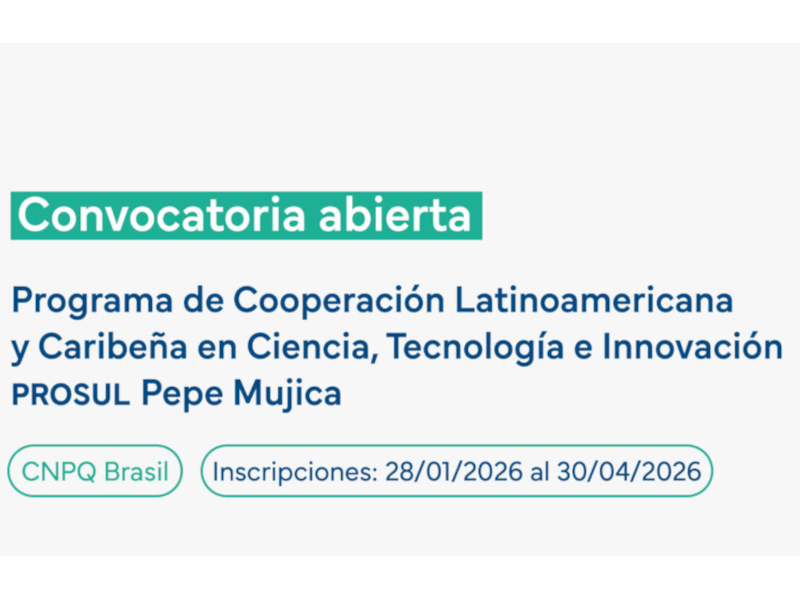«Instar a la comunidad universitaria a mantenerse alerta ante cualquier situación que implique violencia o discriminación racial, étnica, religiosa u otra, y preservar el derecho a la libertad de expresión en el marco del respeto y la defensa de los derechos humanos que caracteriza a la institución».
El Consejo Directivo Central de la Universidad de la República en sesión ordinaria de fecha 16 de diciembre de 2025, adopto la siguiente resolución:
(Exp. 050011-000139-25) – Visto:
a) La declaración remitida por la Asociación de Docentes de la Universidad de la República (ADUR) al Consejo Directivo Central (CDC), en relación al acuerdo de alto al fuego en Gaza, y la necesidad de reforzar la lucha contra el antisemitismo asegurando al mismo tiempo la plena preservación de la libertad de expresión (Distribuido Nº 1376.25)
b) La decisión del estado uruguayo de adoptar la definición de antisemitismo de la International Holocaust Remembrance Alliance (IHRA) a partir de enero de 2020. c) Las precisiones con respecto a la definición anterior que distintos académicas y académicos en los campos de la historia del Holocausto, los estudios judíos y los estudios de Medio Oriente han proporcionado como forma de combatir el antisemitismo protegiendo al mismo tiempo la libertad de expresión. d) El compromiso de la Universidad de la República con una solución de paz definitiva en la región de Medio Oriente y el rechazo a la violencia como forma de resolución de conflictos ya expresadas en las resoluciones nro. 40 del 16/04/2024 y nro. 2 del 08/04/2025 del CDC.
Considerando:
a) Que el artículo 2 de la Ley Orgánica de la Universidad de la República establece entre sus fines la defensa de los derechos humanos, los valores morales y los principios de justicia, libertad, bienestar social, y la forma democrático-republicana de gobierno.
b) Que la definición propuesta por la IHRA, pero especialmente los ejemplos que acompañan a la misma, llevan a la criminalización de la protesta en la medida en que incluyen la crítica a las políticas del gobierno de Israel dentro de lo que podría considerarse antisemitismo, con los efectos nocivos que esto puede generar en la libertad de expresión.
c) Que distintos académicas y académicos del mundo especializados en la temática cuestionan la definición anterior y que existe una herramienta con más de 370 signatarios que precisan con claridad este concepto, al tiempo que buscan preservar la libertad de opinión, como es el caso la Declaración de Jerusalem sobre el antisemitismo. d) La necesidad de tener herramientas concretas para identificar el antisemitimo y preservar la defensa de los derechos humanos y la libertad de expresión a nivel nacional y en la Universidad de la República en particular.
El CONSEJO DIRECTIVO CENTRAL RESUELVE:
1) Instar a la comunidad universitaria a mantenerse alerta ante cualquier situación que implique violencia o discriminación racial, étnica, religiosa u otra, y preservar el derecho a la libertad de expresión en el marco del respeto y la defensa de los derechos humanos que caracteriza a la institución.
2) Reconocer el esfuerzo de la comunidad internacional, y principalmente de la sociedad civil organizada, para que un alto al fuego tuviera lugar en la región, con la consiguiente liberación de rehenes y presos políticos israelíes y palestinos, reclamando que el acuerdo sea respetado y se deje ingresar la ayuda humanitaria a Gaza, y sin perjuicio de las consideraciones de que una solución de este tipo no es suficiente, y que la paz exige el fin de la ocupación israelí y el reconocimiento pleno de los palestinos a su derecho a existir en un Estado libre y soberano, así como el derecho al retorno de los refugiados.
3) Solicitar al gobierno uruguayo que la definición de antisemitismo propuesta por la IHRA y sus interpretaciones no sea utilizada de manera oficial y evalúe el retiro del país de este espacio institucional.
4) En tanto lo anterior no se concrete, demandar al gobierno uruguayo que se utilice la Declaración de Jerusalem sobre el antisemitismo como herramienta para interpretarla, lo que permite distinguir con claridad las críticas legítimas al accionar del Estado de Israel de las formas de discriminación racial, étnica y religiosa de las que históricamente el antisemitismo ha sido una expresión más.
5) Adherir, en tanto Universidad de la República, a la definición de antisemitismo y su interpretación contenida en la Declaración de Jerusalem.
(17 en 17)
Ver resolución aquí